Hace unos años los medios de comunicación lanzaron una noticia un tanto inquietante: las abejas estaban desapareciendo. En diversas partes de Europa y EEUU las colonias colapsaban no se sabía bien porqué, si por enfermedades, desnutrición, plaguicidas, estrés o una combinación de todo esto. Como a los medios les encanta hacer de todo una tragedia, argumentaban que esto iba a restringir la polinización y por tanto la producción de muchas frutas y semillas, lo que nos llevaría a hambrunas. Y no solo iba a afectar a las plantas cultivadas, sino también a muchas plantas silvestres, lo que a la larga sería un gravísimo problema ambiental. Pero, ¿Qué había de cierto en esto? Desde luego era una tragedia para los agronegocios, ya que la falta de abejas europeas dejaba sin polinizar los inmensos monocultivos de frutales de California. Así que sin frutas que vender las pérdidas económicas eran más que notables. Pero no era ninguna tragedia para el medio ambiente, ya que las abejas domésticas no tienen el monopolio de la polinización, hay multitud de organismos que lo hacen igual o mejor que ellas y que polinizan tanto a las plantas silvestres como a las cultivadas.
La abeja doméstica (Apis mellífera) es una de las cerca de 20.000 especies de abejas que hay en el mundo. En la península ibérica no sabemos exactamente cuantas hay, pero seguro que mas que mamíferos, aves, anfibios y reptiles juntos, porque la mayor biodiversidad de estos insectos está en las regiones mediterráneas y semiáridas. Las abejas silvestres comen polen y néctar, igual que las domésticas. Y son de lo mas variado, pues las hay grandes (35 mm) y pequeñas (5 mm), con trompas largas (15 mm) y cortas (1 mm), solitarias y gregarias, generalistas (visitan y polinizan las flores de muchas especies) y especialistas (solo atienden a pocas especies). Pero es que además de esta pléyade de abejas hay muchos otros insectos polinizadores, como las mariposas y polillas, algunas mosquitas y escarabajos. ¡Hasta las hormigas polinizan! Según se ha descubierto recientemente (de Vega y Gómez 2014). Y no nos olvidemos de los pájaros. Los colibríes o picaflores son los mas conocidos, pero también los humildes canarios lo hacen en las faldas del Teide (Valido y cols., 2014). También lo hacen algunas especies de murciélagos y hasta algún que otro lagarto. Así que no se preocupen, que polinizadores hay para todos los gustos, capaces de polinizar lo que haga falta. El mundo no se va a acabar porque desaparezcan las abejas domésticas.
Es mas, si desapareciesen de algunas zonas los otros polinizadores se lo agradecerían mucho. Las abejas domésticas tienen una estructura social compleja y sofisticados mecanismos de comunicación y orientación con los que localizan y explotan eficientemente el alimento hasta bastante lejos de la colmena. Así que se lo comen todo y dejan muy poco para los demás. Como consecuencia, cuando se introducen en una zona producen fuertes alteraciones en la red de polinizadores silvestres que allí había. Desaparecen individuos y especies, que por tanto visitan menos flores (Valido y cols., 2014). Esto ya lo predijo Darwin hace bastante más de un siglo, y ha sido corroborado posteriormente por numerosos estudios.
Además resulta que la abeja doméstica no es tan buena polinizadora como la pintan. Se ha visto que cada abeja se especializa en sitios muy concretos, por ejemplo en una rama, que explota día tras día hasta que la deja seca (Valido y cols., 2014). Como consecuencia, mueven el polen entre flores de un mismo individuo, por lo que no contribuyen a que individuos genéticamente diferentes se crucen. Los polinizadores silvestres por el contrario son más proclives a visitar flores de varios individuos, con lo que cumplen mejor el papel que las plantas les tienen asignado para su reproducción sexual (ver mi post anterior sobre el diseño de las plantas). Y esto tiene consecuencias sobre las plantas. Se reduce la producción de semillas, especialmente si las plantas son autoincompatibles, y las resultantes son menos novedosas genéticamente, menos preparadas para lo que venga, que siempre es impredecible. Esto es irrelevante si lo que yo quiero es producir cuanta mas fruta para vender mejor, porque las semillas no me importan, pero es preocupante para las plantas silvestres que basan la supervivencia de la especie en esto. Ya se ha detectado que las plantas polinizadas por abejas domésticas producen menos frutos, o las semillas que producen dan plantitas que se mueren más que las polinizadas por polinizadores silvestres (Valido y cols., 2014)
¿Cómo de grave puede ser el problema? Pues no les se decir, porque la naturaleza es muy parsimoniosa y estas cosas tardan mucho tiempo (hasta siglos) en dar la cara. Pero eso si, cuando la dan, la dan, y además para entonces la cosa tiene muy mala solución. Así que deberíamos empezar a tomar cartas en el asunto. De momento los gestores de espacios protegidos deberían empezar a pensar que atiborrar el parque de colmenas no “favorece la polinización de las especies vegetales, contribuyendo con ello a la renovación de la cubierta vegetal” y que las colmenas “no dan lugar al consumo de recursos naturales” como ellos piensan. Por muy tradicional que sea una actividad no se puede abusar de ella. El veneno está en la dosis.
Y digo yo, ¿no tenemos ya suficiente dulce como para tener que tomar miel de flores silvestres? Comprendo que hace varios siglos, cuando el azúcar de caña era “bocatto di cardinale” y se vendía a millón, la miel de flores silvestres se consumiese al ser el único edulcorante accesible para el grueso de la población, que era más bien poca, por cierto. Por esta razón la apicultura estaba protegidísima (Herrera, 2007). Pero ahora, que nos sale el azúcar por las orejas gracias al masivo cultivo de caña de azúcar en el trópico y estamos todos gordos y diabéticos de tanto abusar del dulce, ¿tiene algún sentido seguir consumiéndola? Si no lo hacemos le haremos mucho bien a los bichitos del campo, que también tienen derecho a la vida, y de paso a las plantas. Para que la naturaleza funcione siempre hay que dejar algo para el campo, no podemos ser tan abusones.
Si queremos sustituir el azucar por la miel comamos la que se produce en los campos agrícolas, donde las abejas domésticas cumplen un papel muy importante. Repitan conmigo: Comprar miel de flores silvestres no es bueno para el medio ambiente. Claro que tampoco es para ponerse tan intransigente, porque las abejas no siempre son dañinas. Dependerá del sitio y la dosis, así que infórmense y decidan, que hay mucho donde elegir, y de paso se hacen expertos apicultores (o entomólogos).
Dra. Rocío Fernández Alés
Expresidenta de la AEET.
de Vega, C., Gómez, J.M. (2014). Polinización por hormigas: conceptos, evidencias y futuras direcciones. Ecosistemas 23(3): 48-57.
Valido, A., Rodríguez Rodríguez, M.C., Jordano, P. (2014). Impacto de la introducción de la abeja doméstica (Apis mellifera, Apidae) en el Parque Nacional del Teide (Tenerife, Islas Canarias). Ecosistemas 23(3): 58-66.
Herrera, C. (2007). La mayoría de las abejas no son como las ovejas. Quercus. Agosto 2007.

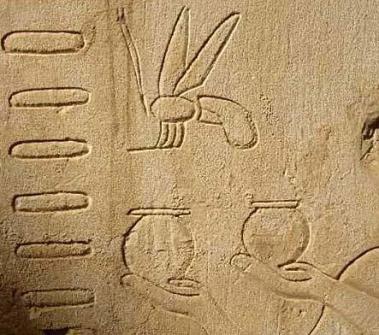


Interesante artículo para poner las cosas en su sitio. Una nota similar (mucho más modesta) que hice en un periódico local de la Sierra de Guadarrama me valió la furibunda crítica de un apicultor «de la conservación» y que el periódico retirase mi articulo de la página de internet que mantiene, menos mal que en papel quedó ahí.
Baonza Díaz, J. 2009. La conservación de la abeja doméstica es vital para la conservación de … la abeja doméstica. Senda Norte 139:4. Buitrago de Lozoya.
Muchas gracias por el comentario. Es bueno que alguien muestre que esto tambien pasa en otros sitios, no solo en el Teide
Creo que este tipo de articulo, aunque supongo que llevará su parte de razón, no es del todo acertado ya que capto un poco de desprecio al sector de la apicultura. Y visto así, si no se protege a este sector en parte no estamos tirando tierra encima.
Es a través del declive de la apicultura como los humanos nos estamos dando cuenta del daño que le hacemos a los otros polinizadores y a la naturaleza en general con tanto insecticida y producto químico.
Supongo que el comentario realmente se refiere al artículo de Rocío. Por si es a mi comentario, dejo el enlace a la nota que hice a un «apicultor de la conservación». No es un ataque a la apicultura.
https://drive.google.com/file/d/0B4kjSH9eCl8cd0hyS0JSb0tRUXc/view?pli=1
Salud!
Hola, interesante artículo para la reflexión. Aunque creo que te faltan dos observaciones que pueden ser importantes.
Una de ellas es el papel de la abeja doméstica como indicador: Si los pesticidas están afectando tanto a la ganadería de abejas, podemos imaginar (aunque habría que estudiarlo) que el efecto sobre el resto de la entomofauna silvestre no va a ser tan bajo como dicen.
Otra es el papel de la abeja doméstica como «especie paraguas». Es una especie emblemática que todo el mundo conoce. Probablemente si no se viese afectada significaría que los pesticidas en uso no estaban afectando al resto de entomofauna. Pero para concienciar a la población sobre un problema de conservación se suele recurrir a una especie conocida, ya que eso despierta más el interés mediático aunque no su desaparición no sea el problema principal sino una consecuencia más.
Saludos
Artículo manipulado desde que empieza a decir «abeja domestica» la abeja no es un animal doméstico,
mucho mejor consumir azucar industrial que eso si que es super bueno para el medio ambiente.
Comparar la miel con un edulcorante es una patochada mayuscula
No he desarrollado el papel de las abejas como bioindicador porque el espacio es limitado y me interesaba destacar su papel como competidoras con la fauna silvestre. Cuando trate los venenos en la agricultura no te quepa la menor duda que lo tendré en cuenta. Muchas gracias por tu sugerencia
La abeja es un animal doméstico porque las alimentamos, explotamos y controlamos su reproducción, igual que hacemos con las vacas, ovejas, perros etc.
Ciertamente el azúcar industrial tiene un impacto ambiental y social bastante negativo, del que se podría hablar largo y tendido, y que deberíamos reducir su consumo. Por lo menos eso dice la OMS, porque encima es malo para la salud. Pero sustituir el azúcar industrial por la miel de flores silvestres no parece la mejor opción desde el punto de vista ambiental, por el efecto negativo que tienen las abejas sobre sus competidoras silvestres. Una cosa no tiene que ver con la otra.
Según el diccionario de la Real Academia un edulcorante es algo que edulcora y edulcorar es “endulzar cualquier producto de sabor desagradable o amargo con sustancias naturales, como el azúcar, la miel, etc., o sintéticas, como la sacarina.”
La abeja no es un animal doméstico, si no dígame cual es su agrotipo.
..de la cabra es la cabra montesa, de la oveja el muflon,de la vaca el uro, del cerdo el jabalí,
las especies domésticas dependen del hombre, en libertad bien mueren o bien pierden sus características en cines en muy pocas generaciones.
Las abejas no son cabras que se meten en el monte, apis melipona es parte de él ya viva en la colmena de un apicultor o en el tronco hueco de un árbol.
un animal doméstico no lo es «porque las alimentamos, explotamos y controlamos su reproducción» sino por desarrollar y adquirir ciertos caracteres morfológicos, fisiológicos y/o de comportamiento, los cuales son heredables y, además, son el resultado de una interacción prolongada y de una selección artificial por parte del ser humano. Su finalidad es obtener determinados beneficios de dichas modificaciones.
La abeja no l es, vive perfectamente sin nosotros y conserva sus características.
La miel será un edulcorante, pero no es sólo un edulcorante, tiene muchas otras propiedades tanto alimenticias como medicinales.
La abeja es un animal doméstico según Clutton Brock (A Natural History of domesticated animals, Cambridge University Press, 1999), que incluye no solo a los que hemos modificado, sino también aquellos que apenas lo han hecho y pueden sobrevivir sin nosotros, como los renos (y las abejas), que denomina cautivos explotados. Es un concepto mas amplio de domesticación.
Bueno, la definición…….
la abeja es un animal autóctono de nuestros bosques, montes, sierras….., si ellas no están falta una espeie del medio ambiente.
no estas hablando de quitar los cerdos para que prolifere el jabalí, estas hablando de quitar los jabalís para que proliferen los ciervos.
Los problemas ambientales que puedan causar las abejas de la miel (Apis mellifera), no vienen dadas por su naturaleza o por su condición de autóctona o invasora, sino por ser cautivas explotadas, es decir, cuidadas y alimentadas por el hombre.
Imagina una zona salvaje, por ejemplo, un parque nacional en el que hay abejas melíferas que nadie cuida, están salvajes. Su densidad vendrá determinada por la cantidad de alimento y refugio que puedan encontrar, aparte de las relaciones que mantengan con sus competidores y predadores. Seguro que es mucho menor que si las abejas estuviesen en colmenas y alimentadas por el hombre en las épocas que el alimento escasea, porque dos factores que limitan sus poblaciones no existen. En estado salvaje difícilmente podrán eliminar por competencia a los otros polinizadores, menos competitivos. Pero como cautivas sí, allá donde la densidad de colmenas sea mucho mas alta que la que tendrían si nadie las cuidase. Si no se sobrepasa cierta densidad las colmenas no tienen porqué ser dañinas para otros polinizadores, pero parece ser que en algunos lugares se está sobrepasando. El veneno está en la dosis.
La abaja melífera no es autóctona de la peninsula ibérica canarias ni baleares. Siguiendo tu analogía meter abejas es como meter gamos y pretender que jueguen el papel de los corzos.
La opinión es muy sesgada y parcial, no sé si lo hace para llamar la atención lo cuál ha logrado. Pero sus argumentos son bastante débiles.
Aquí en Sudamérica tenemos muchas especies de abejas y ciertamente la perdida de Apis mellifera supone una tragedia más humana que ambiental, pero, de ahí a afirmar que Apis mellifera es un polinizador poco efectivo, es una generalización bastante apresurada. Apis mellifera (sea ligustica, carnica, caucasica, stutellata, híbridas…) tienen un rango floral demasiado amplio y la efectividad de su polinización es variable según las especies de plantas que visita, y en algunos como en la Palta o Aguacate (Valdez Ibarra, 2002 bit.ly/1OejYOd) o la Naranja Valenciana (Ruiz y Sepulveda, 2006 bit.ly/1RmYrZI) es sobresaliente sobre otros polinizadores.
La Apicultura está estrechamente ligada a la agricultura y en ambos ha ocurrido que el ser humano en su andar por el mundo, ha llevado consigo especies de un continente a otro sin medir las consecuencias ambientales que ello pudiera causar; por lo cual existe relaciones básicas entre cultivos introducidos con abejas introducidas; como el caso mencionado anteriormente con los cítricos, frutos que tienen un vinculo ancestral con el genero Apis en el continente asiático.
Y si bien es acertado recalcar que existen más de 20.000 especies de abejas (se cree que más de 26.000) y que Apis mellifera es solo una especie entre tantas, es bastante apresurado irse en contra de la apicultura, y más grave, con argumentos tan débiles, pues la disminución de esta actividad apicola supone la disminución de muchos frutos o semillas de interés humano y ambiental (ojo, no solo almendros y arándanos) pues la importancia de las abejas Apis no radica en su efectividad como polinizador, si no en la cantidad de especies que pueden polinizar y la cantidad de individuos por colmena que pueden hacerlo.
Nosotros en este continente nos hemos acostumbrado a la Apis, y las abejas nativas parece que también pues la oferta floral es amplia y donde compiten siempre llevan las de perder la Apis mellifera. De hecho ha resultado beneficiosa en cultivos como Plátano y Café, pero los néctares más sobresalientes proceden de vegetación nativa como Nigüitos (Melastomataceae) y de Asteraceas tan importantes como nada más ni nada menos que los Frailejones.
También me resulta muy paradójica su critica a la sobre explotación de una actividad tradicional como la apicultura, y por otro lado el apoyo al consumo de otros azucares (refinados) como el de la caña, proveniente de monocultivos bastante dañinos para los ecosistemas, azucares en su mayoría polizacaridos bastante nocivos para nuestro organismo. Estamos de acuerdo en que, una actividad por el solo hecho de ser tradicional no significa que sea una actividad positiva para el planeta; pero eso debemos usarlo para replantear la Apicultura industrializada y no para soltar a la Apis así sin más, pues ello representa la caída económica de familias campesinas que se sustentan de la producción apícola en diferentes lugares del mundo, sobre todo en el tercer mundo. Aquí la apicultura y meliponicultura son alternativas a la ganadería de bovinos, actividad que sí es un gran problema para los ecosistemas, el suelo y todo el planeta. Preferimos mil veces un apicultor a un ganadero, entonces por favor tenga en cuenta eso.
Por lo demás sobra decir que la apicultura tradicional ha sido de gran beneficio para el ser humano, no solo por lo que producen las abejas, si no por lo mencionado anteriormente, y eso se ve reflejado en la variedad de alimentos. Para mi el problema radica en la sobrepoblación humana, pero de eso habrá tela que cortar más adelante.
Consuma más miel cruda, es el mejor de los azucares y de ello puede encontrar infinidad de estudios.
También quita la amargura del alma.
Fabián Penagos
Apicultor y Meliponicultor.
Muchisimas gracias por su extenso comentario. Es muy enriquecedor conocer el punto de vista de un apicultor que además procede de un mundo donde las abejas han sido introducidas.
Siento muchisimo haber sido malinterpretada, seguramente porque no me he explicado bien. El post no va en contra de la apicultura, simplemente quería poner de relieve que las cosas en la naturaleza son siempre complejas, y que una actividad puede ser beneficiosa en ocasiones pero en otras no, y precisamente puede no serlo en ocasiones en las que el gran público piensa que está haciendo algo bueno para el medio ambiente, como es consumir miel de flores silvestres, no de flores de plantas cultivadas como las que usted menciona. Precisamente, al final del post animo al público a que consuma la miel de las abejas que liban en los campos de cultivo, porque con ello contribuyen a la polinización de los cultivos, no molestan a los bichitos del campo y mantienen una actividad tradicional que da trabajo a muchas familias. Tampoco ha sido mi intención promocionar el azucar de caña frente a la miel. Soy perfectamente consciente del terrible impacto social y ambiental de este monocultivo, que está muy bien documentado. Simplemente quería hacer notar que, si queremos luchar contra este monocultivo sustituyendo el azucar por miel, hacerlo por la de abejas que liban en el medio natural no es la mejor opción, es mucho mejor hacerlo de la miel de abejas que liban en los campos de cultivo.
Me parece especialmente importante que haya puesto de relieve el papel que juegan las abejas en los cultivos de su país, donde si no existiesen la polinización estaría seriamente amenazada. Es un caso diferente al del mediterráneo, donde las abejas son nativas. No soy especialista en el tema, pero seguro que las relaciones que se establecen con polinizadores nativos serán diferentes, y no se si con los mismos resultados porque la naturaleza es muy variable y puede que lo que pase aquí no pase allá y viceversa. Será cuestión de estudiarlo y ver si, sin querer, se está haciendo algún estropicio…. O no.
¿Cómo es posible que el artículo ni siquiera mencione que los pesticidas también matan a los demás polinizadores? ¿Insinúa este artículo que al echar los venenos los demás insectos fueran a sobrevivir?
Por otro lado, desmentir su teoría en la práctica es sencillo. ¿Porqué los huertos o un bosques donde se colocan colmenas incrementan su producción?
Tiene razón la persona que escribe el artículo en que se exagera usando a las abejas como el único o el mejor polinizador, pero vamos, que no se de cuenta de que los químicos matan a todos los animales muestra que tiene una desconexión total con la realidad del campo.